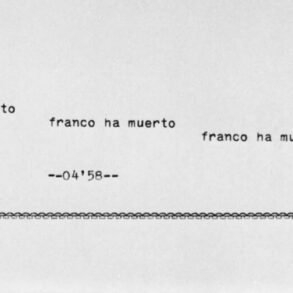Una conversación sobre América Latina y la modernidad
La Universidad Villanueva celebró los días 20 y 21 de octubre un homenaje a Mario Vargas Llosa bajo el título “Mario Vargas Llosa: La literatura es fuego”. Estos dos días han reunido en la Universidad a escritores, periodistas y críticos literarios para rendir tributo al legado y la figura del Premio Nobel de Literatura. Estas jornadas arrancaron con Ester Mocholí, rectora de la Universidad y Enrique Krauze historiador, ensayista y biógrafo. Además, el primer día participaron Karina Sainz Borgo, periodista y novelista de ABC; Carlos Granés, ensayista y editor de la obra periodística del autor peruano; con la moderación de Raquel Garzón, periodista cultural y poeta. Los tres, además de escritores premiados, son reconocidos articulistas y profundos conocedores de la obra del Nobel de Literatura.
En esta primera jornada, la conversación se inició a partir de una reflexión planteada por la moderadora: la sensación de que América Latina “se mueve pero no avanza”, y la idea de Vargas Llosa de que la novela, sin necesidad de decir la verdad literal, revela “en secreto” los miedos y contradicciones de su tiempo.
La tensión entre civilización y barbarie
Carlos Granés comenzó recordando una anécdota de los años setenta, cuando Vargas Llosa, entrevistado en televisión, enumeró sus cinco novelas latinoamericanas favoritas: Cien años de soledad, Los pasos perdidos, Facundo, La vida breve y Os Sertõesde Euclides da Cunha. Según Granés, en esas obras se refleja un dilema recurrente en la literatura de este autor y, por ende, en la historia latinoamericana: la tensión entre civilización y barbarie.
Esa contradicción —explicó— ha sido una de las grandes obsesiones de Vargas Llosa. Como parte del grupo de escritores de la generación del 50 en Perú, el escritor buscó modernizar la narrativa de su país, alejándola del costumbrismo y el folclore, e incorporando técnicas narrativas contemporáneas. Su intención era situar a la literatura peruana en diálogo con la vanguardia mundial, sin temor a tomar elementos foráneos. De esta forma, demostró que lo moderno no implica traición a la cultura local, si no un avance necesario.
Granés destacó que de ese impulso literario surgió también un pensamiento político progresista basado en la razón, la estadística y la política pública, más interesado en el progreso material que en las identidades. En ese espíritu modernizador se inscriben novelas de Vargas Llosa como La guerra del fin del mundo, donde —según el ensayista— se retrata con claridad la tensión entre la comunidad cerrada y el avance de la modernidad, entre el tiempo mítico y el tiempo histórico.
La literatura como fuego
Karina Sainz Borgo retomó el célebre discurso “La literatura es fuego” que Vargas Llosa pronunció al recibir el Premio Rómulo Gallegos en 1967 por La casa verde. La escritora venezolana evocó la imagen del joven Vargas Llosa frente a un Rómulo Gallegos ya envejecido, como una metáfora del relevo generacional en la figura del intelectual latinoamericano.
Para Sainz Borgo, en esa escena se percibe el paso de un modelo de escritor comprometido con la política a otro que asume el conflicto y la contradicción como materia literaria. Vargas Llosa encarnó al autor dispuesto a reinventarse formalmente y a contradecir las ortodoxias ideológicas. Fue, recordó, uno de los pocos escritores del Boom que se pronunció abiertamente sobre el caso Padilla y que se atrevió a cuestionar el mito cultural de Cuba como “gran ateneo” de los escritores latinoamericanos.
Ese espíritu insumiso, añadió, convierte a Vargas Llosa en un faro dentro de una izquierda cultural que, en muchos momentos, se replegó sobre sí misma. Su figura simboliza al intelectual que asume la discusión pública y que defiende la libertad, estética e ideológica, como principio vital.
El poder y sus heridas
La conversación avanzó hacia otra de las grandes vetas de la obra del autor peruano: el poder y sus deformaciones. Raquel Garzón planteó cómo La fiesta del Chivo y Conversación en La Catedral permiten leer, desde el presente, las huellas morales y políticas de las dictaduras latinoamericanas.
Para Carlos Granés, en esas novelas Vargas Llosa no solo radiografía el poder, sino que le da una dimensión humana devastadora: el poder que aniquila el espíritu y condena a la apatía. A través de sus ficciones —dijo— entendemos que la dictadura no solo oprime los cuerpos, sino también el alma de una sociedad.
Granés vinculó este análisis con los actuales regímenes autoritarios de la región, desde Nicaragua hasta Venezuela o Cuba. Recordó que, desde las independencias, América Latina ha tenido una relación difícil con la democracia liberal, vista por muchos como un sistema ajeno a la cultura local. Entre el populismo y las dictaduras, los grandes proyectos políticos latinoamericanos —añadió— han sido poco compatibles con el modelo liberal, y esto ha dejado una huella que aún persiste en la política del continente.
La insurrección de la literatura
Karina Sainz Borgo puso fin a la charla subrayando que para Vargas Llosa la literatura es, ante todo, un acto de insurrección. En novelas como La ciudad y los perros, la figura del padre o del militar representa la autoridad, el poder que disciplina y destruye, y frente a ello el escritor plantea la rebeldía del individuo.
Esa visión, afirmó, convierte su obra en un laboratorio moral y político, donde la novela es la herramienta privilegiada para estudiar la naturaleza del poder. Vargas Llosa elige la ficción —no el manifiesto ni el ensayo político— como forma canónica de explorar las tensiones humanas y sociales de su tiempo.
Un legado de modernidad y libertad
El homenaje concluyó con una idea compartida por los tres participantes: la vigencia de Vargas Llosa no reside solo en su estilo o su vastísima producción, sino en su fe en la libertad —literaria, política y personal— como fuerza civilizadora.
Entre la modernización de las letras y la crítica a las utopías autoritarias, la obra del Nobel peruano sigue suponiendo, medio siglo después de La casa verde, una lección para los lectores sobre el poder transformador de la literatura: ese fuego que, en palabras suyas, nunca deja de arder.